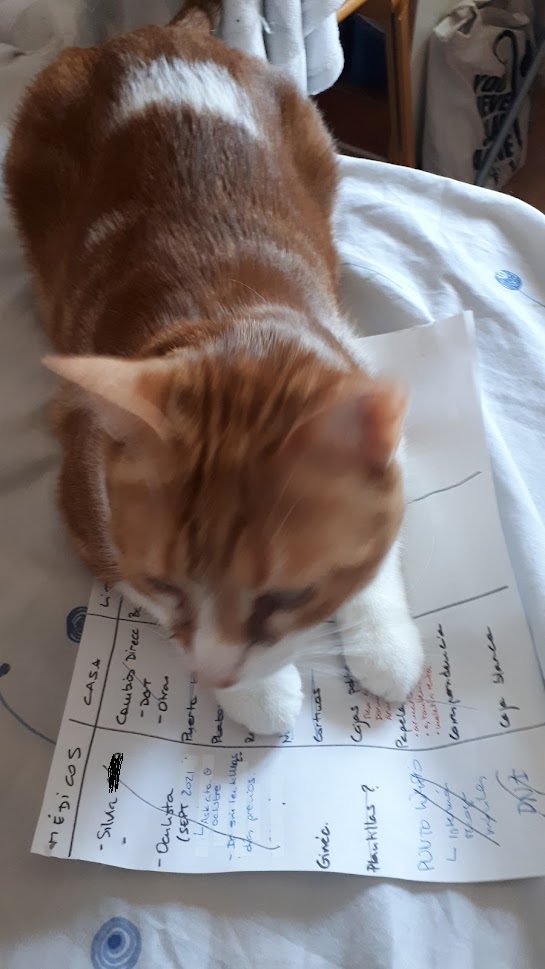No todas las semanas la actividad profesional se transforma en una sonrisa espléndida; ni la poesía y el arte se suman al abrazo en compañía. Pero este enero tuvo una semana tan atípica en todo, tan agotadora y nutritiva a la vez, que ha merecido la pena escribirlo.
No todas las semanas se conoce a un Premio Nobel de la Paz…
Y yo he tenido la suerte de recibir a Shigemitsu Tanaka, en el Colegio Lourdes FUHEM, y de ser la fotógrafa ocasional de los primeros minutos; cuando en mitad del asombro, alguien le pidió que posase con la medalla que recibió en Oslo, representando a su organización, Nihon Hidankyo, el pasado diciembre.



Las horas previas fueron intensas, coordinando su encuentro con algunos medios de comunicación; y si bien es cierto que este trabajo suele ser ingrato, di por bien invertido el esfuerzo, que resulta mínimo ante el suyo, incansable a pesar de la edad, el jet-lag y las secuelas. Mi pequeña aportación ha sido contribuir a que su mensaje alcanzase a la opinión pública: “las armas nucleares pueden suponer el fin de la humanidad”, nos ha repetido. El riesgo nuclear ha impulsado a Gensuiko (Consejo Japonés contra las Bombas Atómicas y de Hidrógeno), y a la Alianza por el Desarme Nuclear a organizar este viaje institucional, para lograr que España firme el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN).
Tampoco todas las semanas me siento en un salón de actos escolar rebosante de alumnos y alumnas que, con su silencio y respeto, con su emoción contenida, reconocen que están siendo testigos de un día histórico en el que supervivientes y descendientes de Hiroshima y Nagasaki, los hibakusha, junto a los integrantes de diversas organizaciones contra las armas nucleares les transmiten su legado. Me impresionaron las voces cálidas y a la vez imponentes de Shigemitsu Tanaka, que tenía cuatro años cuando la bomba atómica arrasó su Nagasaki natal; y la de Carlos Umaña, copresidente de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear (IPPNW), y miembro de la Junta Directiva de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), organizaciones que han recibido el Nobel de la Paz en 1985 y 2017, respectivamente.
En sus discursos, pasado, presente y futuro se asomaban al peor de los espejos. Citaron Gaza y Palestina mientras la esperanza de un acuerdo de paz recién anunciado permitía cierta esperanza, aunque no podemos olvidar las más de 45.700 personas asesinadas y 108.800 heridas en la Franja, desde el inicio de la guerra. También mencionaron los nombres de Ucrania y Rusia, de Corea y China, y entonces, fuimos aún más conscientes de la amenaza nuclear que unos y otros dirigentes usan, comportándose como trileros mortíferos y bravucones, sin tener en cuenta que bastaron unos segundos para aniquilar a unas 225.000 personas en Hiroshima y Nagasaki y dejar heridas a unas 130.000, además de una cadena de impactos que a día de hoy siguen causando un gran sufrimiento.
Ni todas las semanas se asiste al abrazo de la nostalgia
Por supuesto, no todas las semanas presento y dinamizo un acto que reúne a la comunidad escolar de un Colegio como Begoña, que cerró sus puertas en junio de 2012. Su reencuentro me brindó la oportunidad de convertirme en testigo del amor que pervive entre quienes fueron estudiantes y docentes hace cuarenta, treinta o quince años…
Les escuché y me emocioné con ellos, porque en su relato de nostalgia y afectos reconocí algunas de las experiencias que marcaron mi etapa escolar en otro colegio de Madrid, pero en el mismo contexto socio-económico y político… Aquella España que se empezaba a reconstruir sobre bases democráticas y en las que muchas familias pensaban que sus hijos y, por primera vez, sus hijas, si estudiaban y se esforzaban lo suficiente, iban a tener las oportunidades y las vidas que les habían sido negadas a las generaciones anteriores.
Escuchamos allí que un colegio y un profe, aunque se le recuerde con un mote, pueden cambiar una vida, la vida que después puede transformar el mundo. Recordamos también la influencia de las primeras amistades y las experiencias vitales de la adolescencia y la juventud, cuando todo estaba por llegar y el futuro parecía un lugar mucho más luminoso que el que vislumbramos ahora.
Y cerrar la semana, con la poesía y al arte
No todas las semanas acudo a un acto literario en el que se presenta una editorial que acaba de echar el cierre tras veintisiete años de trabajo y unos cien títulos de un catálogo. Pero ese es el caso de Igitur, la editorial que protagonizó en la librería Enclave de Libros una nueva sesión del ciclo “¿Qué hay de la poesía hoy?”, que volvió a ser lumbre, belleza y afectos, como recordó Esther Peñas en su intervención inicial. Después, Ricardo Cano Gaviria y Rosa Lentini, editores de Igitur (y antes, de la revista Hora de Poesía), recordaron los títulos publicados, el camino de ilusiones y tropiezos junto a traductores y autores. Entre los últimos, les acompañaban Noni Benegas, Manuel Rico y Esther Ramón, que evocaron las páginas de los libros que cada uno había publicado en aquel sello remoto y audaz que, desde un Montblanc recóndito e independentista, traía aires renovados a una poesía monopolizada entonces por pocas editoriales y uniformada por estéticas que apenas dejaban margen.

De Igitur fueron las primeras traducciones al castellano de poetas que no estaban disponibles en España: Sharon Olds, Wisława Szymborska, Ungaretti, Mandelshtam, Montale, Mallarmé… y muchas mujeres poetas inéditas entonces: E. Bishop, J. Barnes, Lidia Pastan, Amelia Rosselli, Joyce Mansur, Rosa Leverolli…
Escuchándolos, y seguramente porque sus palabras coincidían con vivencias en las que la nostalgia no había dejado de interpelarme, me pregunté por mis lecturas de muchos años atrás, por mis errores y lagunas. Menos mal que Rosa Lentini insistió en que “no hay tiempo ni espacio físico ni psíquico para tanto como queremos leer”, y me perdoné un poco. Con esa indulgencia, volví a saltarme la prohibición autoimpuesta de no comprar más libros, y me dí un capricho que, en el fondo, tenía mucho de gratitud hacia sus esfuerzos de tantos años.
Por último, no todas las semanas acudo a la clausura de una exposición de mi amigo Leandro Alonso García; pero, desde que inauguró «De lo que queda», en Vamm Coffee House de Villalba, estaba pendiente el reencuentro, el abrazo y la confidencia en torno a ese misterio que es el arte.

La muestra recopilaba obra diversa a partir de la plasticidad y la potencial belleza del residuo y la imperfección que nos rodean; y cómo a través del video, la escultura, los collages, la fotografía o el fotomontaje, se despiertan nuestra mirada y nuestra capacidad de observación. Se proyectaron trabajos conjuntos de Leandro Alonso y Alberto Cubero, y al volver a ver y escuchar libros y proyectos que tienen ya más de diez años, como La textura metálica del dolor, retomamos la conversación sobre la relación entre las distintas manifestaciones artísticas y el hallazgo azaroso que, gracias al arte, nos conmociona.
Hasta aquí alcanza el relato de esa semana excepcional de un enero doloroso en muchos de sus días. Frente a los párrafos previos, lo habitual es que la cita “los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía”, crezca en mi cabeza hasta cobrar la dimensión de una valla publicitaria imaginaria, pero muy arraigada, al levantar o bajar la persiana de cada jornada. Y que, desde esa visión de pesadilla, me paralice un cansancio triste que me impide participar en espacios que disfruto. Por eso, me alegra tanto que esta semana haya sido distinta.
Las horas fueron propicias y, ojalá hubieran sido aún más anchas y largas, para poder sumarme al «Vermut poético», convocado por Genialogías, dedicado a Poesía y Ruptura, con Marga Mayordomo, Amparo Arróspide y Roxana Popelka; y al encuentro en torno a mi querido Francisco Moreno Galván, organizado por el Círculo Flamenco de Madrid. Evidentemente, ni el don de la ubicuidad ni las fuerzas dieron para tanto.
Si esos días, en el marco de los actos escolares citados, se recurrió a Rilke, “la patria es la infancia”; de pronto, entendí que de la niñez se sale cuando, de forma progresiva, la vida nos obliga a elegir entre opciones que, con los años, son cada vez más serias. El domingo, entre envases vacíos de vitaminas y analgésicos, elegí descansar porque mi cuerpo avisaba. Me tome una pequeña pausa mientras acariciaba algunas fotos y, como dicen los flamencos, me repetía aquello de “¡Que nos quiten lo bailao!”. Finalmente, el lunes… cualquier intento de baile cayó por tierra, con un trancazo monumental, y varios golpes que han resonado como un demoledor zapateado en mi cabeza. No obstante, no quiero olvidar lo bueno. Y en cuanto me recupere, confío en que esos recuerdos me permitan volver a bailar.