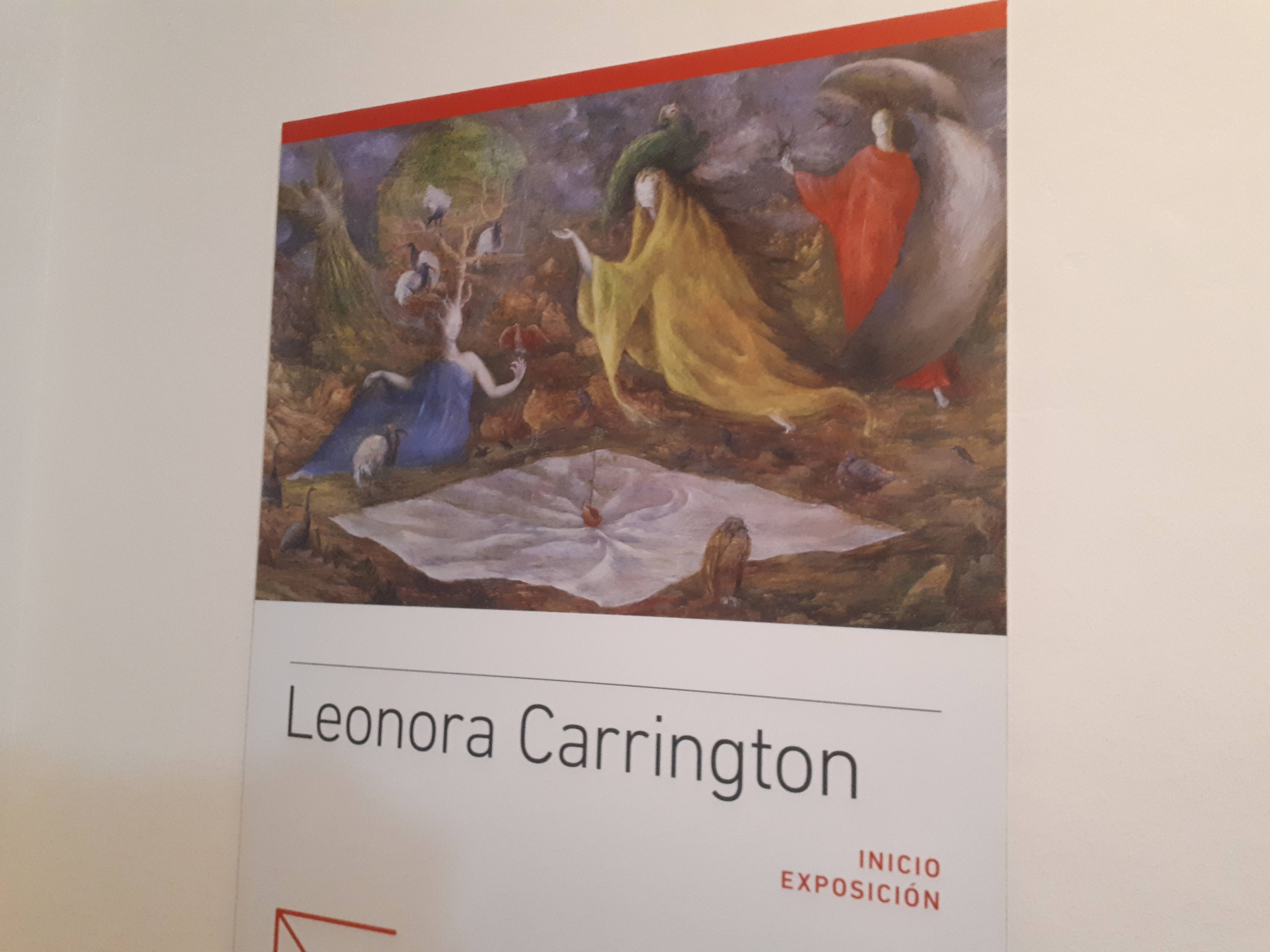Al regresar de un viaje, la primera en deshacerse es la maleta. Una vez vacía ha vuelto al fondo del armario, en un gesto que, sin duda, ha tranquilizado a Fénix. En estos cinco años de ser compañía y familia, nunca hasta ahora falté tantas noches seguidas y, aunque estuvo muy bien acompañado, ha debido echarme de menos y ya me lo ha comunicado. Pero yo necesitaba esta pausa más que comer, y sé hasta qué punto no se trata de recurrir a una frase hecha.
Vuelvo a habitar mi casa recuperando las rutinas domésticas suspendidas y ocupando de nuevo el espacio de la escritura. Este primer texto intenta retener los recuerdos de las recientes vacaciones, al igual que las fotografías. Otro paisaje fue posible y la fuerza de esas imágenes me aferra a la certeza del paraíso.

Los primeros días, en el Pirineo oscense, disfruté de un entorno mágico sólo con los ojos. Las piernas y el resto del cuerpo pedían recorridos cortos y se los concedimos. La montaña nos rodeaba espléndida y verde a pesar del calor, y su perfil permanente de fondo resultaba balsámico. Las callejuelas y las construcciones de pueblos bellísimos (Broto, Torla o Aínsa), nos llevaban a una vida en otra escala, seguramente más humana que la de la metrópoli. Incluso Jaca me resultaba gigante y bulliciosa en exceso, aunque su catedral y museo fueron dos descubrimientos magníficos que compensaban el gentío en calles y bares.

En consonancia con esa escala pequeña que mi mente demandaba, también el arte románico era el idóneo. Pequeñas capillas, nervaduras y cúpulas al alcance de lo artesano; la maestría de artistas cuyos nombres son un enigma pero de quienes queda su trabajo, un regalo para nuestros ojos fatigados. El Museo Diocesano de Jaca fue una maravillosa sorpresa y la guía que nos lo mostró lo convirtió en sobresaliente. En sus salas, se conservan pinturas murales y esculturas que, de otro modo, hubieran sido fruto del expolio o la desidia tras el abandono de muchos pueblos aragoneses. Cruzar el umbral de una sala y sentirse en las iglesias de Bagüés o Ruesta, entre otras, en los lugares sagrados que ya no existen, servía para hacer las paces con parte de nuestra historia del arte, la que hemos estado a punto de perder. Más allá de Jaca, la magia casi telúrica del monasterio de San Juan de la Peña y el silencio sereno de las dos iglesias de Santa Cruz de la Serós se complementaban con los paisajes que la naturaleza esculpe en la roca, ya sea en la cueva de las Güixas o en la cascada del Sorrosal, donde el rumor del agua era una forma de oración.

En ese contexto espacial y temporal donde el deseo de una primera visita impulsaba a descubrir algunos de los muchos lugares que nos habían recomendado, sentí otra necesidad: la de parar y tumbarme bajo una higuera o contemplar la montaña, la de disfrutar del contraste entre azules y verdes radiantes, dándome cuenta de que no estaba perdiendo el tiempo sino ganándolo. Entre mis recuerdos más valiosos de este verano, me nutren las horas de deleite en las que la cámara era incapaz de captar todos los matices que el ojo percibía. Cuando la mejor opción era poner el cuerpo a favor del paisaje y entregarse, para encarnar esa sensación de plenitud, la misma que días después disfruté junto al mar.

En la misma playa almeriense de los últimos veranos ha sido aún más fácil ese dejarse llevar. En mi caso, el agua del mar o de la piscina lo hace siempre posible. Flotar y mecerse. Nadar y pasear para tonificar el cuerpo oxidado en su postura sedente. Cuando ya conoces un lugar, no llegas con el apremio del turista, ese veneno que nos han inoculado para que nuestras vacaciones sigan siendo contra-reloj, también productivas. El tiempo se vuelve más básico y basta mirar la altura del sol y preguntarse si tenemos hambre para ir a comer. El cuerpo apenas necesita un bañador o un pareo. Todo es esencial y posible. Dentro y fuera del agua, se recupera la consciencia de lo que supone vivir de forma apacible, también sin noticias: al margen de la programación informativa de radio y televisión.

Igual que en la montaña, junto al mar, mis ojos descansaron gracias a una gama amplia de verdes y azules, suavizados aquí por una neblina húmeda y envolvente; la recompensa de horizontes amplios y cielos infinitos, en un estar boca arriba que no se topaba más que con el lento discurrir de algunas nubes y los rayos solares. Al atardecer, el día se apagaba de forma inapreciable y pausada. Y la noche se hacía presente en la espuma blanca y burbujeante de las olas, esas que nos esperaban al día siguiente para construir la melodía de un baño que es vaivén y cosquillas, en el cuerpo y en los oídos, como una canción muy querida.
Al inicio de este texto escribí que, al final de las vacaciones, la primera en deshacerse es la maleta. Ahora cruzo los dedos para que estos recuerdos no se deshagan, para que el día a día no los pulverice. Quiero atesorarlos porque significan salud y descanso, el valor de la pausa y la serenidad. Sé que no es ni será fácil. He vuelto al metro y me he visto sacudida por el cansancio de sus viajeros, que no han disfrutado de vacaciones. La voz de hombres y mujeres que pedían ayuda para mantener a sus familias a cambio de pañuelos de papel, caramelos o botellas frescas de agua. Madrid y su asfalto me han recibido en plena ola de calor, y abrir las ventanas es casi peor que mantenerlas cerradas. He vuelto a escuchar noticias y a leer los diarios electrónicos habituales, y constato que mientras la naturaleza sanaba mi cuerpo y tres libros maravillosos resultaban la única palabra necesaria, el mundo seguía ahí, con su saldo de muertos y desastres, la podredumbre del poder y el negocio a toda costa, la mentira y el periodismo sumiso o sensacionalista.

Antes de despedirme del mar, con un (pen)último baño, que es casi un ritual aprendido en la infancia, me di las gracias y me supe afortunada por estas vacaciones tan necesarias, deseando que el equilibrio alcanzado se mantenga, junto a la prioridad del cuidado. Somos tan frágiles que intentamos olvidarlo, y eso demuestra nuestra torpeza. Sólo tenemos un cuerpo y nuestra vida depende de su equilibrio. Este nuevo curso toca mimarlo y protegerlo; defenderlo como si fuera una fortaleza, conscientes de todos los flancos vulnerables.