Ha terminado el curso escolar y después de muchos años, vuelvo a sentirme como en los remotos tiempos estudiantiles, con un largo verano por delante. Llevo meses escribiendo del cansancio, la necesidad de buscarme y encontrarme, el desánimo que se ha hecho huésped, los sueños aplazados y la salud quebrada. Y de pronto, alguien me brindó la palabra necesaria, excedencia, y me dejó sin excusas ante el espejo vital de las obligaciones al que me acostumbré desde niña.
¿Excedencia? La voz mágica fue haciéndose grande e inaplazable a pesar de todo y contra todo pronóstico. No ha habido tiempo suficiente para ahorrar y emprender aventuras, tampoco mi cuerpo estaba preparado. Esta vez no hubiera sido capaz de llenar una maleta con los pliegues del cansancio. De momento, disfruto de la pausa y el sueño. Así pues, julio ha comenzado de forma extraña, desobedeciendo al despertador programado y perpleja ante un tiempo nuevo. Aún estoy desubicada frente al calendario, procesando los consejos que me llegan y los deseos propios, cuadrando la anchura de los días con las expectativas.
Mi extrañeza está rodeada de un silencio que recuerda el tiempo de la pandemia. El bar de abajo ha cambiado sus horarios y durante la mañana reina el silencio. El instituto próximo ha bajado las persianas de las aulas y ha desaparecido el bullicio que enmarcaba mi jornada laboral de teletrabajo, entre el paseo adormilado y numeroso de primera hora y la ruidosa estampida del mediodía. Pero este tiempo no es el del confinamiento y la pandemia, aunque el bicho siga suelto, vivito y coleando. En mi caso, confío en que sea el tiempo de la salud y el disfrute, también para los proyectos de escritura que requerían las horas seguidas que no existían.
Tras los primeros días, empieza a asustarme que todo este tiempo pueda evaporarse como en una magnífica tribuna de Juan José Millas, que recuerdo al inicio de cada periodo vacacional. En aquel texto, que no logro encontrar en Internet, el gran columnista que es Millás atinaba al comparar las vacaciones con la bebida que siendo un niño reclamaba en la verbena estival; y avisaba del peligro de que estos días tan anhelados se disipen como aquella gaseosa, consumida con un ansia que impedía saborearla.
Supongo que el recuerdo de ese texto y la obstinada huella de la productividad me llevó a buscar una larga lista de tareas (personales y domésticas), que hace tiempo escribí y después abandoné por falta de fuerzas. Nada más dar con ella, Fénix se tumbó encima. Lo interpreté como un alegato a favor de la pereza. Sólo él, capaz de dormir durante horas, podía imponerme el mandato del descanso y detener el tiempo. Cuando, por fin, levantó su tripa blanca del papel, descubrí que era una vieja versión. Un nuevo hallazgo a destiempo que me enfrentaba con lo que fijamos como tarea ineludible cuando tal vez no lo sea.
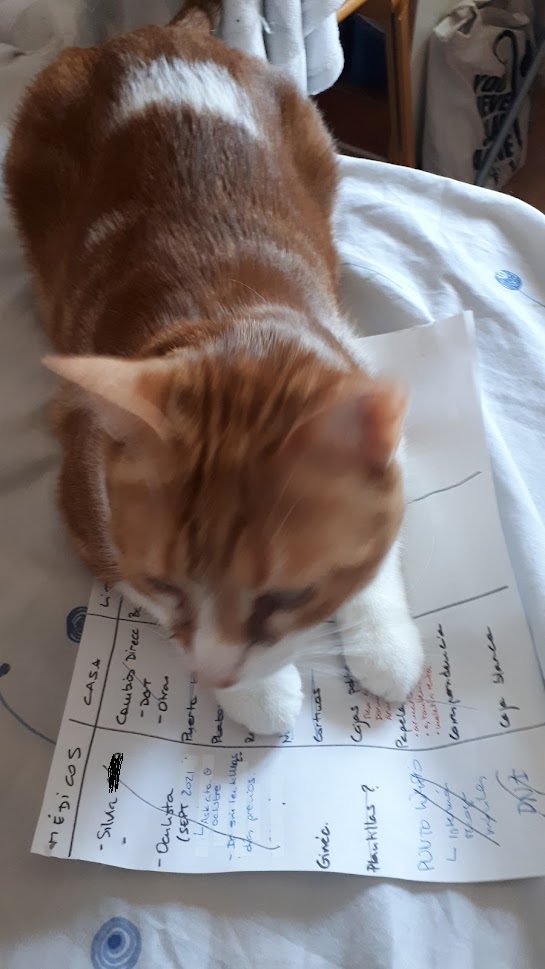
¿Sustituir un rodapié arañado? ¿Comprar disolvente para quitar el adhesivo de una puerta? ¿Abrir las cajas convertidas en mesilla tras una mudanza que cumple cuatro años? ¿Ordenar las fotos que se han vuelto hambrientos seres digitales que devoran el disco duro? ¿Revisar los contratos de suministros abusivos? Por supuesto, retomar el dentista y pagarlo religiosamente; volver a revisar mis ojos y atender nuevos achaques. Guardar la ropa de invierno y buscar el bañador del año pasado porque el agua será posible tarde o temprano, y hay que ver si falla el material elástico o mi cadera. La lista era y es demasiado larga. Estoy dispuesta a tener en cuenta ese consejo felino.
Recordaré que he llegado a este punto casi por prescripción médica. Pero también me apremia que esta pausa sea una cita con el deseo de completar los cuadernos abandonados y retomar el placer de la lectura, un reencuentro feliz y productivo con las palabras. Hay varios proyectos en curso y una pila de libros que han llegado a casa sin alcanzar el hueco alfabético de la estantería. ¡Me hacían tanta falta el día de su compra impulsiva! Pero luego, más que el impulso, faltó el aliento para dar sentido a su promesa de placer y aprendizaje, porque es imposible escribir sin leer, y desde hace demasiado no encuentro el estado mental que requieren los libros que necesito.
Junto a las exposiciones pendientes y las salas de cine, libros y cuadernos han de recrear un verano como el de mi infancia, cuando el calor sofocante me impedía dormir y la madrugada sin horarios se convertía en una interminable noche bajo el flexo, hasta que un mosquito más grande de lo habitual me sacaba de algún mundo imaginario.
Para este tiempo de excedencia sin excesos, he de conectar con el largo verano que existió antes de las obligaciones, sus tardes anchas de calor y siesta, sus mañanas de pereza y tiempo por hacer. Recuerdo que, en aquellos meses de julio y agosto, rescataba las páginas sin escribir de los cuadernos escolares e intentaba historias más ambiciosas que mis recursos de narradora. También pasaba a limpio los poemas que habían ido surgiendo durante el curso. Sólo quería escribir y leer porque sabía que en las palabras existía un refugio contra cualquier inclemencia. Y ese era el mejor de los propósitos.
Hoy necesito reencontrarme con los sueños de la infancia. Quizás este verano similar y extenso sea propicio para sintonizar con quien fui y reconciliarme con quien no soy, hacer las paces con quien se perdió por recorridos vitales que no le eran propios y atendió urgencias que carecían de sentido.
¿Cómo he llegado hasta aquí? Serán los cincuenta. Será haber llegado al límite de mis fuerzas y mis preguntas. Será el deseo de alimentar la vida con nutrientes reales y saludables. Será la palabra de otros que se ha hecho estímulo y motor. Será la necesidad de respeto para conmigo… Sin duda, deben ser muchas cosas. Tantas que, por fin, me he concedido el regalo del tiempo.


