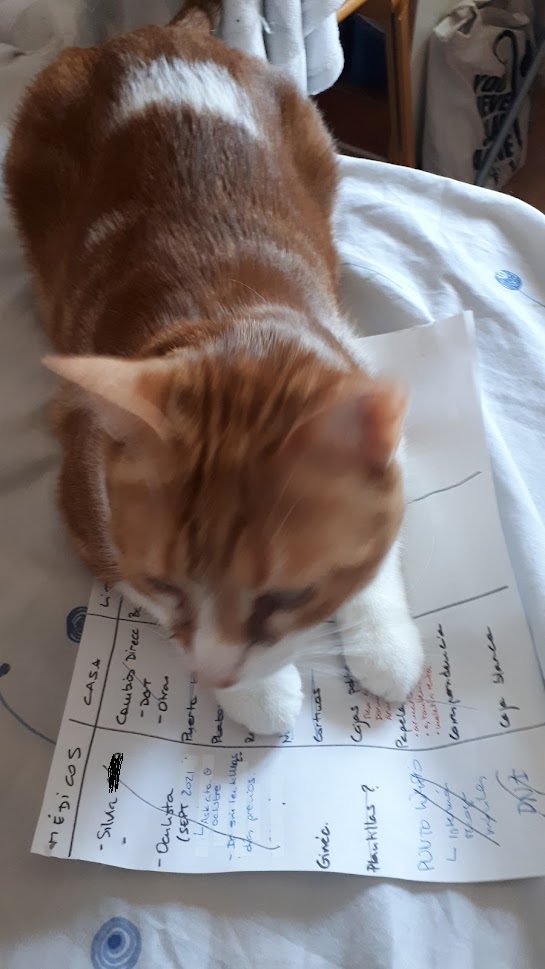Inicié mis vacaciones tras un día agitado, intenso. No faltó el imprevisto que dejó cuestiones para la vuelta, el suspense de lo inacabado. También tuve que ir al dentista contra reloj. De nuevo en casa, los últimos preparativos, las caricias a Fénix, los consejos ansiosos para quien se haría cargo de él, la gratitud y la angustia.
Llegando a la estación, pegatinas pegadas en farolas y marquesinas. Una pequeña acción de guerrilla y resistencia frente al asesinato y la barbarie. Los días de vacaciones tendrán lugar en el contexto histórico de un genocidio. Sé que no voy a olvidarlo. Ni podré ni quiero hacerlo.


Cuando el autobús sale del túnel, me brinda el atardecer, ese momento de última luz, de pausa. A falta de nubes, la luna en cuarto creciente es una promesa de abundancia. Tiempo de nuevos paisajes y lecturas, de compartir sosiego, mi mayor deseo. Eso me prometo mientras llego a la sierra de Madrid para pasar la primera noche, más cerca del norte que espera tras el amanecer.
Atravesamos Castilla. Mi mirada se ensancha. Es un paisaje árido, puro amarillo, pero disfruto viendo los campos donde ya se ha cosechado el cereal y se apilan pacas rectangulares de paja, como almohadas olvidadas, esperando su traslado. Dan testimonio de que aquí hubo espiga crecida, tallo y mano de hombre.
El viaje sigue, el paisaje cambia, se renueva. Cerca de La Bañeza se ven casas cueva desde la carretera; y la arena gana color, desde el anaranjado a un granate ferroso. Las tierras leonesas están espléndidas de vegetación. Los árboles erguidos presumen de vida bajo un cielo azul.
El trayecto va salpicado de topónimos nuevos, que remiten a una historia y una etimología, esa ciencia que mira hacia el principio, memoria de la lengua y de la especie: Aldealengua, Aldeanueva… Descubro nombres con música y abrazo: Toral, Brañuelas, Brazuelo, Villabrázaro… Y la riqueza que concedió el agua… porque hay lugares que se vinculan al río Cega o al Eresma, mientras otros unen su nombre a la ribera, la fuente, la vega… en un homenaje agradecido, puesto que sin agua no hubiera sido posible la vida en comunidad.
La primera parada es Villafranca del Bierzo, una visita pendiente desde hacía muchos años por diversos motivos. Vemos y olemos el humo de un incendio cercano. Escuchamos los motores de los medios aéreos que descargan agua. Viajes de ida y vuelta. No llegamos a ver el fuego, pero semanas después sabemos que parte de nuestras fotos son ceniza.

Entramos en la Colegiata y en algunas iglesias. Quizás no recé lo suficiente. Me detengo en la belleza sencilla de la piedra, en la luz de velas y vidrieras. Recorremos la calle del Agua donde los edificios en ruina o en venta cohabitan con espacios vivos. Me fijo en las cosas pequeñas que hacen que un lugar sea aún habitable, como las esquelas pegadas en los sitios de paso… Y los detalles del nombre, el parentesco («viuda que fue…»), la descendencia, el nombre y los dos apellidos junto al apodo que, entre paréntesis, enmarca y acerca el vínculo con la persona que todos conocían.
A la hora del desayuno, la conversación gira en torno al fuego. Los lugareños hablan con quien acaba de llegar y le cuentan la presión por levantar un parque eólico, la amenaza sobre castaños centenarios, la vida de los abuelos, que se alimentaron gracias a esos bosques que hoy resisten más abandonados y vulnerables, como hemos visto después.

Nos acercamos al Monasterio de Santa María de Carracedo, donde el esplendor de la piedra y los siglos de historia resuenan entre los muros y las bóvedas en pie, y también en las zonas que no se conservan pero dan cuenta de la grandeza perdida. Hospital y refugio de peregrinos, huertas y palomares, dinero y política, el ingenio del agua, fe y cultura… Nos reencontramos con el silencio en un lugar turístico (aunque minoritario), y recibimos la amabilidad de quienes lo cuidan y lo atienden, que nos conceden la alegría del huésped bienvenido.
La última visita antes de reiniciar el viaje es a la iglesia románica de Santiago, en Villafranca del Bierzo. En su interior, está prohibido sacar fotografías y hago un esfuerzo enorme para conservar en mi memoria la llama de las velas en hilera que han dejado los fieles. Ese temblor. Esa luz. Ese subrayado mudo de oración ante la imagen del apóstol. Necesitamos creer.
Cruzamos el puente romano, nos despedimos del río Burbia… El paisaje hacia Santiago de Compostela es verde y frondoso, magnífico: los Ancares Leoneses. Prometemos volver cuando haga falta llenar los ojos de vida. En ese momento, pienso que sus árboles me van a esperar con la misma altura y la misma belleza. A ratos, mi mirada vuelve al móvil, pero no para activar la cámara sino para atender el aviso del hotel cuya recepción cierra dos horas antes de nuestra hora prevista de llegada. Afortunadamente, la tecnología y la amabilidad de los desconocidos soluciona cada paso. Es su negocio y lo cuidan, pero también cuidan al viajero. Vivo en Madrid, una ciudad que no soporta ni cuida a nadie, y noto esa caricia distinta, el contraste.
En los primeros y temerosos pasos nocturnos, Santiago me resulta oscuro e incluso un tanto inhóspito. La primera escena es una pelea o un robo. Como en casi todos los sitios, se cruzan los destinos de maleantes y aprovechados con personas sin hogar o sin rumbo, en un babel de lenguas. También creo distinguir la figura perdida de peregrinos que quizás no recuerdan cuando llegaron. De día, la ciudad es bien distinta. Bulliciosa, vital, excesivamente repleta de visitantes y, no obstante, disfrutable. En la oficina de turismo, se exhibe una campaña que dice que Santiago es frágil y permite descargarse una guía para un turismo sostenible. Me temo que la guía llega tarde. Santiago ha expulsado ya a la mayoría de sus habitantes. No hay tiendas para ellos, como si fuera posible alimentarse solo de souvenirs, tartas de almendra y cremas de orujo. No obstante, en pocas horas, Santiago de Compostela me ha conquistado para siempre.
Callejear permite conocer una iglesia detrás de otra y descubrir plazas llenas de vida. Es posible escuchar un concierto festivo en la plaza de Quintana y, a continuación, una misa cantada en la iglesia de San Paio de Antealtares, donde las monjas benedictinas abren la verja de la clausura y un órgano algo afónico compite con el jolgorio exterior. Apenas cuatrocientos metros separan elecciones vitales que están en las antípodas, pero la ciudad parece ofrecer espiritualidad y fiesta, gastronomía y piedra, canción y flores.

Santiago es una ciudad completamente abierta. Sorprende la accesibilidad casi permanente a sus numerosísimas iglesias (Santa María del Camino, la Capilla de las Ánimas, San Bietio, San Agustín, San Fiz de Solovio, San Martín de Pinario, Santa María del Sar…), quizás inevitable por el discurrir constante de peregrinos. El acceso sin barrera a los templos contrasta con otros viajes donde el intento de conocer el patrimonio, cerrado a cal y canto en demasiadas ocasiones, resulta fallido.
Los edificios civiles también están abiertos. Desde claustros y patios, la belleza que esconden antiguos conventos, casas palaciegas y sedes universitarias atraen al visitante, que se deja seducir y, al acceder, se siente nuevamente bienvenido y puede observar la belleza del tiempo desde ventanas y escaleras. Al levantar la vista, las torres de la catedral salen al encuentro casi siempre, mientras que, solo de vez en cuando, se descubre la vida cotidiana de un vecindario escaso: una olla al fuego, la ropa de la colada o el busto asomado de quien contempla el constante trajín de otros que están de paso. Las campanas nos acompañan a lo largo del día. Marcan las horas, recuerdan el por qué del camino y del destino, las preguntas íntimas que quizás nos trajeron hasta esta ciudad.
Interrogantes, peticiones y rezos permanecen en la atmósfera de cada templo, en las velas prendidas a pesar del humo y su impacto. En Santiago, salvo en puntuales excepciones, esas pequeñas llamas son reales y no simulaciones eléctricas. La mirada establece una comunicación con ese fuego. Se siente la necesidad de permanecer en el silencio del templo, junto a la piedra y el cirio prendido, en el secreto orante de la plegaria, en la belleza del arte y su compañía de siglos, en esa búsqueda de sentido y transcendencia.



En el día de la partida, Santiago de Compostela ha dejado una huella que acompañará el camino de vuelta y, seguramente, el resto de la vida. Nada más arrancar ya se nota la nostalgia, cierta morriña, mientras desde la carretera divisamos paisajes verdes y fértiles. Pinares, maizales y viñedos nos conducen a Castilla donde el amarillo intenso de sus campos y sus atardeceres se impone como paisaje y como termómetro otra vez sofocante.
Tras un par de días en el calor inclemente de Madrid, un nuevo viaje me lleva a una playa del sur, en Almería. Un año más, el primer despertar no lo genera ningún sonido artificial sino el sol, que inaugura el día y se cuela a raudales por las ventanas que dejamos abiertas invitando a la brisa nocturna. Despierto porque amanece. No porque hayan empezado a trabajar las máquinas que asfaltan el barrio. Despierto sin cansancio, aunque son las siete y media de la mañana, porque los pájaros se han puesto a cantar.
Tras el desayuno, el paisaje y el ambiente son la memoria y la certeza de los veranos de mi infancia. Sombrillas, neveras, sillas de playa, flotadores y pareos con colores vibrantes y exagerados por la luz; los cuerpos bronceados y tendidos sobre la arena; los baños en el mar y la mirada fija en las mareas; las conversaciones triviales de los reencuentros en el chiringuito… Hay ganas de disfrutar y relajarse, hay una decisión colectiva de flotar.
Algunas noches, en mis sueños, aun se cuelan iglesias románicas, góticas y barrocas; me veo rodeada por la piedra y el paisaje del viaje anterior. Como si algo de mí siguiera allí, recordando un camino pendiente y el deseo de regresar.