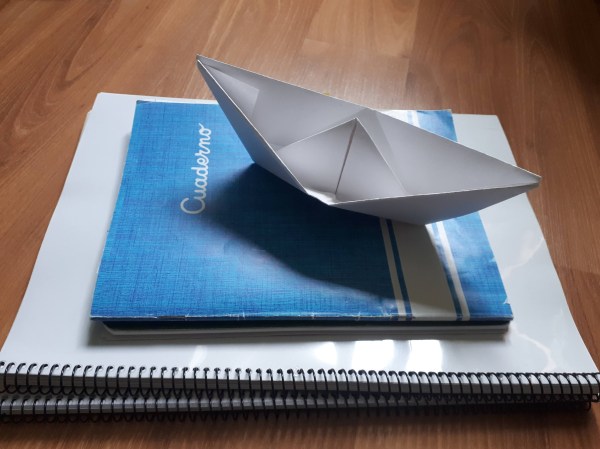No hace mucho tiempo, en uno de los cajones de la cocina, coincidieron varias cajas de medicinas que incluían el aviso de mirar el prospecto en caso de conducción; algo que, en ese papel interior que pocas veces leemos, con su letra minúscula y sus epígrafes no aptos para aprensivos e hipocondríacos, se ampliaba al uso de máquinas.
El símbolo para esta advertencia es un coche enmarcado en un triángulo rojo de peligro, aquel que aprendimos en los primeros viajes familiares, cuando reconocer señales era una forma de matar un tiempo que se nos hacía interminable desde nuestra concepción infantil. “¿Cuánto queda?”
Hasta ese momento, nunca había reparado en ese aviso, porque no conduzco. Supongo que ante el elemento gráfico del automóvil, no me daba por aludida. Sin embargo, ante la suma de cajas y triángulos rojos, caí en la cuenta del “peligro” que albergaba el cajón y la necesidad de redefinirlo para cada persona.
¿Requiere más atención conducir un coche que guiar la propia vida? ¿El peligro de la conducción incluye también al peatón, que somos todos, despistado ante un semáforo o aturdido en mitad de un paso de cebra? ¿Qué implica más riesgo y responsabilidad: guiar un automóvil, un coche de bebé o una silla de ruedas?
Evidentemente, el alcance del daño que uno puede generar con un coche es potencialmente mayor; porque en caso de accidente, no sólo el conductor y el resto de pasajeros pueden resultar gravemente afectados por ese mareo personal e inoportuno. Hay un peligro de alcance social. Pero, en todo caso, cualquier accidente con consecuencias trágicas es demoledor para la persona y su entorno. Basta una pequeña fisura, un achaque imperceptible que, de pronto, se convierte en una irreparable vía de agua.
Ahora que el reciente debate sobre el efecto de la menstruación en la salud de tantas mujeres ha generado tanto vocerío insensato, y que la Ministra de Igualdad, Irene Montero, piensa y afirma que las mujeres no van a seguir yendo empastilladas a trabajar, mantengo serias dudas al respecto. Pero además, no olvido que España es uno de los países en los que más personas recurren a fármacos con este tipo de aviso. Salvo que el médico autorice una baja, acuden a su puesto de trabajo y se mueven por la ciudad (trenes, metros, escaleras…), sin pensar que, quizás, no están en las mejores condiciones. Eso por no hablar de todos esos cuidados inevitables, en los que manejamos cuchillos y cacerolas sobre el fuego, en los que atendemos un cuerpo frágil, que puede ser el nuestro, sobre la superficie resbaladiza de una bañera.
Volviendo al principio del texto y adaptando ese triángulo de advertencia a mi vida, me pregunté si se podría considerar el ordenador una máquina peligrosa. Es cierto que nadie mata a otro con un teclado, salvo que desde él se puedan dirigir drones y aviones de combate, algo que afortunadamente ignoro… Pero muchas veces me planteo si el sector terciario, casi siempre considerado como un espacio de privilegio, es o no saludable. Evidentemente, no requiere del esfuerzo físico del primario (agricultura y ganadería, pesca, recursos forestales y minería), ni de las exigencias y riesgos del sector industrial.
Dentro de ese sector, la oficina se ha considerado durante años un espacio ideal donde la vida laboral es más fácil. Sin embargo, basta con sumergirse en los textos de Kafka o visitar su maravilloso museo en Praga para descubrir el sueño convertido en pesadilla. El escritor, que era un genio condenado a una vida que odiaba, sufrió e intuyó lo que a estas alturas está ampliamente reconocido. Y es que dentro de los riesgos laborales contemporáneos se incluyen elementos posturales y factores psicosociales que no resultan ajenos a ningún espacio de trabajo, por mucho diseño y ambiente chill que nos presenten ciertas empresas.
La propia experiencia y la de personas conocidas me hace consciente de que muchos de los que trabajamos tras un ordenador podemos relatar momentos de fatiga, bloqueo, confusión y aturdimiento, que nos han llevado a cometer errores, vernos inmersos en conflictos con compañeros o superiores, sufrir ansiedad e indefensión hasta el punto de sentirnos el blanco de un campo de batalla… Ignoro hasta qué punto se puede generalizar esta situación pero, desde luego, confieso que a mí, me ha quitado el sueño demasiadas noches; al igual que ciertos correos, que no debí enviar o recibir, han sido el punto de partida de mucho sufrimiento. Pequeños o grandes errores que se agigantan cuando desatendemos ciertas señales de peligro que rodean la existencia cotidiana, y pueden crecer hasta devorarnos, si no sabemos detener nuestro inofensivo y ergonómico ratón de plástico.
No me gustaría que este texto se entienda como una queja. Me sobran los motivos para la gratitud y sentirme afortunada con la vida que tengo. El teclado, las palabras que surgen de él, me rescatan y alimentan. A diario y bien cerca, me topo con situaciones y escucho diálogos ajenos, como esos novelistas que buscan inspiración en la cola del súper, que me rasgan y me ubican en ese espacio de tranquilidad vital que muchas personas no alcanzan a pesar de su esfuerzo.
Pertenezco a la generación de los nietos y bisnietos de quienes trabajaron con las manos. De padres a hijos, fueron aspirando a algo mejor para su descendencia. Y en ese mundo idealizado, porque se idealiza lo que no se conoce, imaginaron trabajos sin el barro de la tierra ni la sangre de los mataderos, sin doblar la espalda para cargar cajas, remendar prendas hasta el infinito o lavar ropa ajena con el agua del río. Frente a ese relato, no me pasa inadvertida la cantidad de veces que, a quienes vivimos en los ambientes artificiales de edificios y oficinas más o menos inteligentes, se nos recomienda volver al campo, cultivar un pequeño huerto o un jardín, volver a tejer, restaurar madera, pintar mandalas, amasar harina y asistir al milagro de lo que surge a un ritmo lento, ya sea un hogaza de pan casero o una tomatera florecida.
Ningún mundo laboral es perfecto. Me vienen a la cabeza dos películas magníficas para enfrentar estos dos modelos: Smoking Room y Alcarrás. Quienes no nacimos con los apellidos y contactos que engordan las cuentas bancarias con facilidad, sabemos de las dificultades y hemos asumido sin rechistar la doctrina doméstica del esfuerzo y el trabajo bien hecho. Los que jamás accederemos a una puerta giratoria hemos experimentado que cierta medicación puede producir mareos. Y también vamos aprendiendo, a base de sustos, que los mareos existenciales pueden condicionar la conducción de la propia vida, lo único que tenemos. Por eso surge este texto. Porque creo que, en estos casos, es imprescindible hacer caso de las señales. Espero que cada lector identifique las suyas.