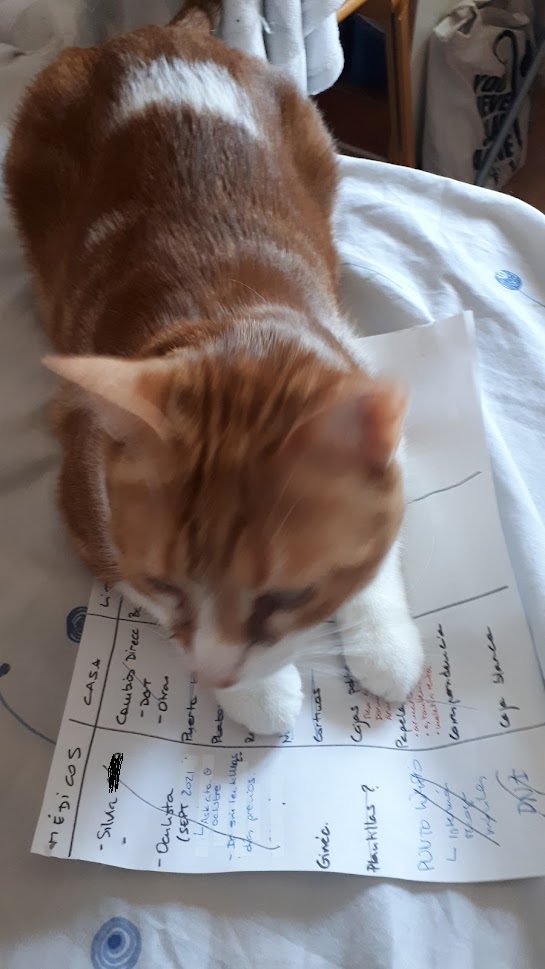Quedan diez días para que acabe formalmente el verano, aunque desde que abrimos septiembre en calendarios y agendas nos hemos adentrado en un otoño mental, al margen de exactitudes científicas. Hace años, el cambio de estación era siempre el 21. No obstante, ahora que los ciclos están atómicamente calculados, el día y la hora varían mientras nosotros nos aferramos a fechas conocidas para seguir dando sentido a este andar con un pie detrás del otro, este avanzar con o sin grandes preguntas.
Septiembre es la vuelta al cole. Las manos de Cristina y Rosa forrando libros en la pequeña librería del barrio, las familias haciendo colas interminables ante las papelerías, las tiendas de uniformes y zapatos, el reencuentro con los rostros habituales algo más bronceados y sonrientes.
Sobre todo para quienes no regresamos a las aulas, septiembre son nuestros recuerdos escolares. Cuando todo estaba por hacer y las semanas y los trimestres prometían un descubrimiento constante… Por eso, sigue latiendo con toda la fuerza de un ciclo nuevo. Conocíamos a compañeros que, con el tiempo, podrían ser amigos para siempre. Pero éramos tan jóvenes que no sabíamos nada del futuro. De hecho, usábamos la palabra siempre muy a la ligera, ajenos a su dimensión real. También ignorábamos que ese tesoro de la amistad que estaba tan cerca y era tan sumamente espontáneo nos iba a permitir sobrevivir en los años venideros. Sin saber la teoría, disfrutábamos de la práctica: vivíamos la vida, la desafiábamos, nos burlábamos de su seriedad, y algunas veces, la besábamos los labios y sentíamos un escalofrío memorable.
Escribo estas líneas cuando los colegios ya están a pleno rendimiento. Los primeros días de septiembre abrieron sus puertas tímidamente. Sin el ruido y el ajetreo del alumnado, los docentes comenzaron a trazar la cuadratura del círculo: horarios, programaciones, proyectos de curso… En vez de música de fondo, sonaba una nueva ley educativa que, como siempre, ha llegado con mucho ruido y a trompicones, con desarrollos curriculares tan rezagados como un mal estudiante. Volveremos a confiarles el presente y el futuro del país mientras preparamos la cantinela de la crítica sin valorar su esfuerzo. Yo, que no me atreví a ser uno de ellos, les admiro más en cada curso escolar que comienza. No olvido que los dos últimos han sido especialmente exigentes, y no bajaron los brazos mientras tragaban sapos y lágrimas en silencio, durante un tiempo que hemos querido desterrar de nuestra memoria colectiva de mala manera. Con el paso de los días, el alumnado ha llegado también a los centros escolares, con más o menos ganas, más o menos nerviosismo. Su caudal de voces vuelve a llenar los alrededores de mi casa. El pasado 8 de septiembre incluso sonó música en el patio del instituto próximo, y me gustó que la vuelta al cole fuera algo parecido a una fiesta.
Los comercios y los bares que habían cerrado o modificado sus horarios han recuperado sus ritmos anchos y largos, de sol a sol. Las cajas registradoras están exhaustas y las televisiones, de nuevo enchufadas durante todo el día a pesar del precio de la luz, rocían el primer café con un halo negativo de catástrofe. La actualidad no está para alegrías, pero septiembre nunca fue un mes para rendirse.
En parques y avenidas, los árboles nos van anticipando la próxima estación. Se han precipitado al cubrirse de ocres, marrones y amarillos, pero este no ha sido un verano fácil para ellos. Hace mucho que no llueve como antes, y además de su estrés hídrico, saben de otros de su especie, calcinados aquí y allá por toda España, sumidos en la desolación de la ceniza. Los árboles se comunican entre sí mientras los humanos, que respiramos gracias a ellos, permanecemos con nuestros sentidos adormecidos (porque el verano fue solo un despertar pasajero), y la inteligencia ocupada en lo absurdo, mientras nos jugamos el futuro del planeta.
En voz alta o de forma íntima, todos estamos haciendo planes para el otoño y para el curso recién inaugurado. A mí, me gustaría verme el próximo otoño como esa chica de la fotografía, aprovechando la belleza de las hojas, la fuerza del sol que ya no quema, la calma de las ramas que bailan. Me gustaría disfrutar de una pausa consciente, de las que nos conectan con la raíz de la vida.
Aunque aún es pronto para saber si mis hojas, es decir, mis proyectos cambiarán de color o caerán exhaustos, me gustaría permanecer firme como el árbol. Quiero pensar que sabré abrigarlos; y así, permanecerán vivos y continuarán evolucionando. A medida que avance el otoño los veré pasar, tarde o temprano, cubiertos por gorros y bufandas para evitar el relente de cada amanecer. Resistiendo.
Volveremos a oler el humo de los puestos de castañas y bastará su memoria de infancia para caer en la cuenta de que, con nuestras manos calientes, todo será posible.