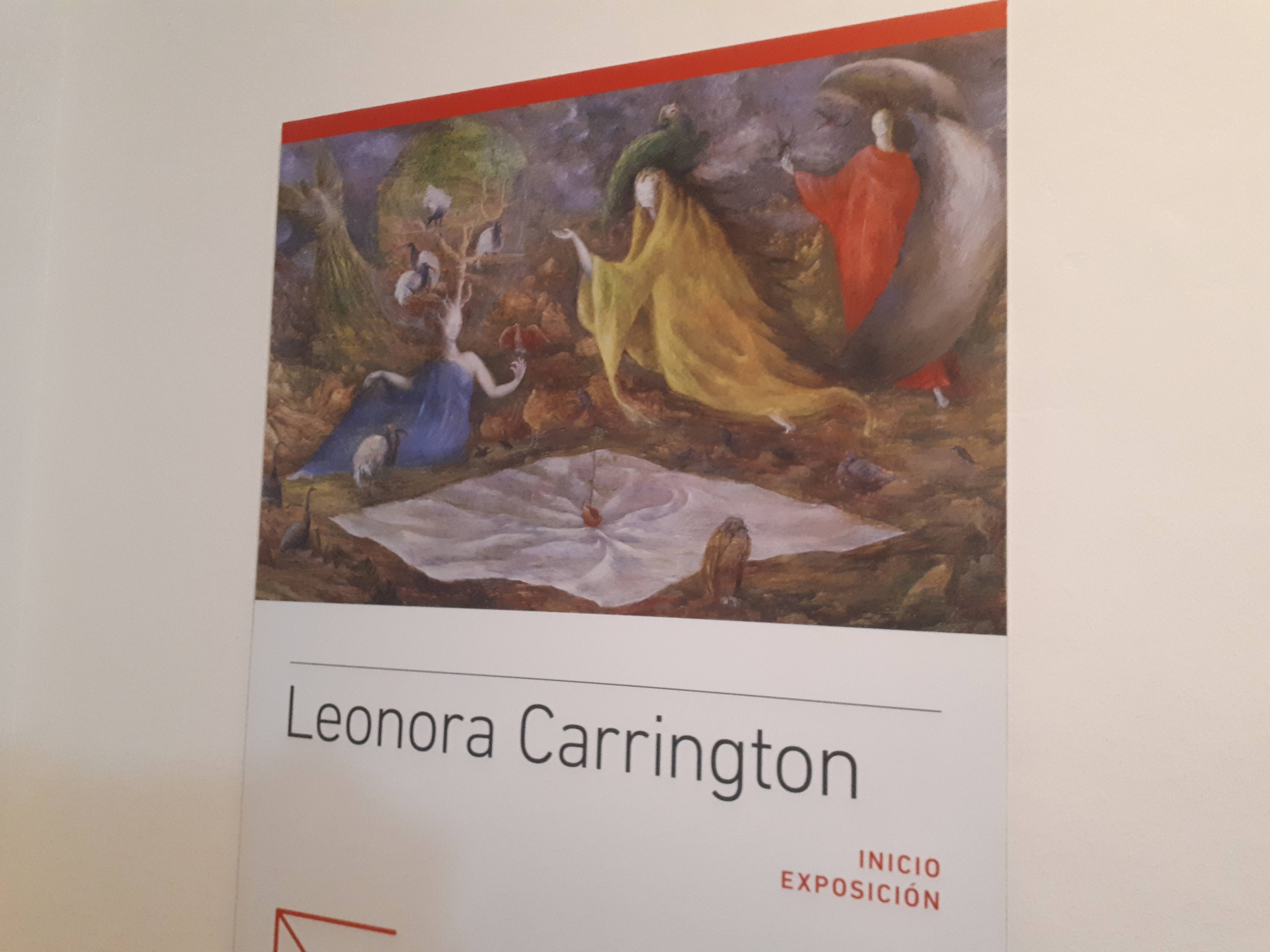Contemplabas cómo nevaba. El ritmo lento de los copos ralentizaba el tiempo. Esta vez era posible perderlo para contemplar la belleza, ese caer pausado y blanco, esa fiesta para los ojos. Minutos después, la lluvia y los rayos de un sol burlón. De pronto, una llamada de tu madre, completamente a deshora: “me han atropellado, me llevan al hospital”. Y toda la furia de la urgencia.
Pasados unos segundos, quizás minutos, cuando puedes pensar lo que acabas de escuchar, agradeces la voz que certifica la consciencia. Inmediatamente, también agradeces a tu propio corazón que soporte noticias a bocajarro. Y al llegar al hospital, das las gracias a quien ha dejado todo por llevarte y al cielo, porque el único daño parece estar en un pie.
Silla de ruedas, triaje. Silla de ruedas, rayos x. Silla de ruedas, consulta. Todo el mundo asume que empujar una silla de ruedas es fácil, incluso con los nervios de dos, con dos bolsos, dos abrigos, media cabeza y un ay sostenido. En la última consulta, te explican todo muy rápido (los sanitarios no están para perder un minuto y menos un día de nieve y hielo). Hay dos huesos fracturados. Un nombre que estudiaste hace décadas, el metatarso, y uno completamente nuevo, el maleolo. Junto al diagnóstico, prescripciones farmacológicas y clínicas, y una nueva cita, en tres semanas. Por encima de todo: que no apoye el pie o será peor (desplazamiento, cirugía, más tiempo de recuperación). Por primera vez, inyecciones de heparina. Y como no conduces, una ambulancia para el traslado al domicilio.
Hasta aquí llega el sistema, y agradeces lo que hay. Has perdido la cuenta de las veces que has dado las gracias hoy, a pesar del accidente, porque la desgracia podía haber sido total, a pesar del paso de cebra. Pero el sistema se desentiende de los cuidados. No pregunta quién puede levantar un peso herido de casi ochenta años sobre una pierna ni importa si alguien tiene miedo de las agujas. Tampoco se pregunta si, fuera del hospital, hay silla de ruedas, ascensor, plato de ducha o el número de manos que soportarán el auxilio… Lo que has visto en amistades y familiares entra en tu casa o, mejor dicho, en la casa de tu madre. Das las gracias, otra vez, porque es leve y cuestión de semanas, aunque sabes que es un nuevo principio. Hacía muy poco que habías comprado el tiempo para ti y demasiado pronto descubres que no decides nada. El tiempo, quizás, cotiza en un mercado que ignoras, tan volátil como la bolsa. La vida, seguro, son los planes que no teníamos.
Con los días de cuidados te enfrentas a un cambio vital y generacional. En la cocina, emplear los utensilios ajenos, desconocer el cómo de todos los electrodomésticos, pelearte con cada botón. En los armarios, buscar varias veces sábanas y toallas, servilletas y manteles. Aconsejas sin ser escuchada. Eres cabeza de familia y tu autoridad hace aguas en cada reproche. Las cosas que hagas o digas no serán suficientes ni correctas. Has entrado en un túnel del tiempo que te vincula a la infancia y algunos de los lastres que creíste haber soltado. Agradeces tantos años de doctorado cum laude en paciencia, a pesar de su trampa. Será la mejor medicina para compartir, además de los brazos.
Algunas voces cercanas se afanan para que recuperes la sensatez. Insisten en la suerte de la mala pata, porque la lesión no es grave. «Agradece que no ha sido peor», te dicen. Se multiplican los espejos y las comparaciones. Recuerdas lo que has ido leyendo en el maravilloso blog Te hablaré de mamá, escrito por dos hermanas rehermanadas por los cuidados. El mundo se tambalea en cada informativo: hay miles de desplazados por tormentas furiosas en España y varias masacres impunes que nos van noqueando calladamente: Gaza, Cisjordania, Irán, el ICE en Estados Unidos… Seguramente, sea cierto que no tienes derecho a quejarte. Pero, ¿hemos de callar y sabernos privilegiados en un sistema de bienestar que se derrumba ante el auge de un nuevo fascismo que quiere sacar tajada de la ignorancia y el odio?
Si ponemos las luces largas es aún peor. Algunas noches te preguntas qué seremos en unos años quienes hemos elegido no tener hijos, cuando se nos partan un par de huesos y no haya nadie que empuje la silla de ruedas ni nos lleve al baño.
Inmediatamente, vuelves a las luces cortas y los intermitentes de emergencia. El tiempo y la vida tienen planes que ignoras. Es mejor volver al presente: escribir y leer en las pausas posibles. También te aferras a las imágenes portentosas de la magnífica película Hamnet (2026), que has visto en uno de los relevos. Cuando Agnes se tambalea, ella misma o su hermano Bartholomew se aferran a la frase que su madre les dejó para vivir: “cuando tengas dudas, mantén el corazón abierto”. Eso haremos, una vez más.